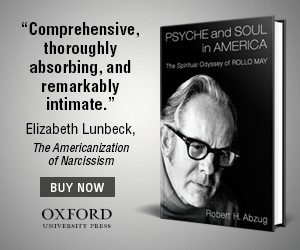Este artículo ha sido adaptado del informe especial de AQ sobre los millennials en la política | Read in English | Ler em português
Ya está empezando a suceder: los millennials se están apoderando de América Latina. Nuestra generación representa ya el 23% de la población de la región, es decir, unos 155 millones de personas, lo que la convierte en la mayor afluencia de jóvenes en décadas. Los millennials más jóvenes tienen 26 años y los mayores cumplen 41 este año, lo que significa que están cada vez más en condiciones de influenciar la política y economía de América Latina. Algunos, como Gabriel Boric en Chile y Nayib Bukele en El Salvador, ya están al frente de sus países, lo que da pistas sobre cómo podrían ser otros gobiernos liderados por millennials en el futuro.
Representamos una generación que difiere en aspectos importantes, y en ocasiones en forma positiva, de nuestros padres y abuelos. Con algunas excepciones, como Venezuela, los jóvenes latinoamericanos de hoy hemos vivido la mayor parte o toda nuestra vida adulta en democracia, pudiendo expresar libremente nuestros puntos de vista y elegir a nuestros dirigentes, sin el lastre de las dictaduras militares que fueron la norma hasta principios de los años ochenta. Crecimos en una época de desarrollo económico, descenso de los índices de pobreza y mayor acceso a la educación en América Latina, así como de un auge tecnológico que amplió los horizontes de la humanidad a una velocidad sin precedentes.
Sin embargo, esa sensación de progreso se ha disipado claramente en los últimos años, sustituida por el estancamiento económico, el malestar social y una inquietud generalizada, especialmente a raíz de la pandemia de la COVID-19. Hoy en día, el desempleo y el subempleo ocupan un lugar prioritario en la lista de preocupaciones de los millennials, alimentando un extendido pesimismo sobre el futuro. En muchos países, la clase política se ha visto empañada por una serie aparentemente interminable de escándalos de corrupción, lo que refuerza la percepción de que la política solo beneficia a unos pocos que tienen buenas conexiones. A pesar de las promesas de las élites de construir sociedades más meritocráticas e igualitarias, los jóvenes seguimos enfrentándonos a la discriminación y a las estructuras de clase arraigadas en nuestras vidas cotidianas. En toda la región, desde Chile, Bolivia y Ecuador en 2019 hasta Colombia, Panamá y México más recientemente, los jóvenes han salido a las calles para expresar su descontento con la clase política y los niveles de vida en general.
No debería resultar sorprendente, entonces, que los millennials latinoamericanos expresen mayores niveles de ambivalencia que las generaciones anteriores tanto hacia la democracia como hacia el capitalismo. La opinión sobre estas cuestiones varía considerablemente según el país, pero según una importante encuesta realizada por Latinobarómetro en 2020 en toda la región, el 32% de los millennials de América Latina considera que “no hay diferencia” entre un régimen democrático y uno autoritario. Esto se contrapone al 29% de las personas de entre 41 y 60 años que dijeron lo mismo, y al 23% de las personas de 61 años o más. Mientras tanto, casi un tercio de los millennials está en desacuerdo con la afirmación: “Una economía de mercado es el único sistema con el que mi país puede desarrollarse”, frente al 26.1% y el 22.7% entre las dos siguientes generaciones mayores, respectivamente.
Sin embargo, estas cifras presentan matices. No se trata de que los millennials estén renunciando repentinamente a la democracia en favor de los caudillos, ni de que nuestra generación se deje llevar por ideologías socialistas y un deseo de derribar el sistema capitalista. Una estrecha mayoría —el 52%— sigue prefiriendo la democracia al autoritarismo en cualquier circunstancia, y el apoyo a las políticas de mercado es aún mayor, con un 63%. Incluso en Chile, que fue tildado de bastión del radicalismo millennial tras la elección en 2021 de Boric, un antiguo activista estudiantil, el 55% de los millennials manifiesta una opinión favorable a las políticas de mercado, y los votantes de todas las edades rechazaron recientemente la que habría sido una de las constituciones más progresistas del mundo.
Entonces, ¿qué es lo que los millennials latinoamericanos quieren realmente de la política? ¿Nos dirigimos hacia una era de democracias sanas o esta generación se verá tentada por el encanto de los gobiernos autoritarios? ¿Pasarán prioridades como la desigualdad, el cambio climático y el antiextractivismo a ocupar los primeros lugares en las agendas nacionales, o se mantendrá esencialmente el statu quo? En busca de respuestas, o por lo menos de algunas ideas sobre estos temas, hablé con una docena de políticos que pertenecen a esta generación. Estas personas, que proceden de Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México, ocupan o recientemente han ocupado cargos públicos, o están en proceso de construir un movimiento político en sus países. Sus puntos de vista van desde la izquierda progresista, pasando por el liberalismo centrista, hasta el libertarismo de derecha.
Había, por supuesto, muchas diferencias. Pero, a pesar de su diversidad, hay un tema común que destaca. Todos ellos creen que su clase política, ya sea de izquierda o de derecha, ha fracasado en su promesa de ofrecer sociedades más equitativas y justas. Y que, a menos que puedan triunfar rápidamente, la paciencia de su generación con los políticos —y quizá con la propia democracia— podría agotarse. “Los jóvenes están entre aquellos que se inclinan hacia el autoritarismo, y puedo entender por qué”, me dijo Gabriel Silva, de 33 años, un diputado panameño que se presentó como independiente. “Hay una enorme frustración… un enorme descontento”.
Buscando reformas, no revoluciones
Muchos de los jóvenes políticos a los que entrevisté dijeron que fueron llamados a la acción por las crisis de los últimos años y la sensación de que no podían dejar las soluciones a las generaciones mayores. Para Tabata Amaral, de 28 años, diputada federal del Partido Socialista Brasileño (PSB), fueron las protestas de 2013 contra la inflación y el deterioro del nivel de vida en Brasil. Samuel Pérez, de 30 años, diputado guatemalteco por el Movimiento Semilla de centro-izquierda, calificó las manifestaciones de 2015 contra la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando aún era estudiante universitario, como su momento decisivo. Eduardo Leite, de 37 años, ex gobernador de Rio Grande do Sul (Brasil), dijo que el escándalo de corrupción Lava Jato de la década de 2010 manchó a toda una generación de políticos mayores, dando a entender que la tarea quedaba en manos de figuras pertenecientes a su propio grupo de edad. Y Álvaro Zicarelli, de 40 años, asesor de política exterior de Javier Milei, el aspirante a la presidencia de Argentina de tendencia libertaria, se sintió estimulado por lo que describió como las excesivamente gravosas restricciones de la COVID-19 en su país.
Todos aquellos con los que hablé superaron importantes obstáculos para entrar en la profesión, incluida su propia aversión hacia ella. “Siempre tuve una visión muy negativa de los políticos. Sentí decepción, incluso asco”, dijo Mauricio Toro, de 39 años, ex congresista colombiano por el Partido Verde entre 2018 y 2022. Luis Donaldo Colosio, de 37 años, actual alcalde de Monterrey (México), no se sentía inicialmente cómodo con la idea de participar en el servicio público, a pesar de recibir ofertas de los partidos desde temprana edad, y sólo se animó a hacerlo después de trabajar durante años como asesor de su pequeño partido político, Movimiento Ciudadano.
A pesar de este disgusto con el statu quo, la mayoría de los jóvenes políticos que entrevisté no hablaron en términos de un cambio estructural radical en lo económico y lo político. Aunque pretenden renovar la política y la economía de sus países, esta transformación —contrariamente a los estereotipos de las generaciones mayores— no se plantea en términos revolucionarios o incluso en términos particularmente ideológicos. Esto puede deberse a que consideran que la mejora de las oportunidades económicas, una educación de mayor calidad, la protección de las libertades individuales y la inclusión social son simplemente sus derechos naturales.
De hecho, la imagen que emergió es que los millennials no han dejado de creer en los ideales de la democracia y el mercado. Están frustrados por cómo han funcionado en la práctica y quieren mejorar el sistema actual, no sustituirlo. En realidad, las demandas que escuché eran de naturaleza más bien pragmática. La eliminación de la corrupción fue un tema común, así como un mejor acceso a las oportunidades de empleo y educación. “La mayoría de los jóvenes no apoyan una agenda radical (en Panamá). Se interesan por temas concretos”, dijo Silva. Pedro Kumamoto, de 32 años, ex legislador estatal y actual concejal en el estado mexicano de Jalisco, considera que existe una ansiedad generalizada entre los miembros de su generación en relación con preocupaciones muy materiales, como la vivienda, los horarios de trabajo, la jubilación y la seguridad social. En otras palabras, “lo que supuestamente nos dieron las revoluciones del siglo anterior”. Estas son necesidades que son “de sentido común” para Ana Martínez Chamorro, de 34 años, miembro del partido chileno Revolución Democrática.

“Siempre tuve una visión muy negativa de los políticos. Sentí decepción, incluso asco.”
La principal forma de alcanzar estos objetivos, según los políticos que entrevisté, es conseguir que la clase política latinoamericana cumpla realmente su función representativa. “El mayor problema (en Brasil) es la desconexión de la política con el pueblo”, dijo Amaral. En Colombia, los partidos políticos tradicionales toman decisiones que no tienen nada que ver con la realidad que viven los votantes, coincidió Toro, lo cual alimenta una desconfianza generalizada. A lo largo de toda la región, las generaciones más jóvenes no se ven reflejadas en la política partidista y quieren ver reemplazada a la vieja clase política. Después de que el presidente peruano Martín Vizcarra fuera destituido por el Congreso en 2020, una medida considerada altamente corrupta y antidemocrática por la mayoría del país, fueron sobre todo los jóvenes los que salieron a la calle a protestar, coreando: “Los dinosaurios van a desaparecer.”
Estas preocupaciones parecen simples. Es difícil estar en desacuerdo con proporcionar a los jóvenes mejores oportunidades en la vida. Exigir más representación política no es, a primera vista, una cuestión controvertida. Al menos en teoría, la democracia se trata de brindar un asiento en la mesa a todos los grupos de una sociedad. Pero aunque los millennials latinoamericanos piensen que sus demandas son sensatas, se enfrentan a un reto importante: las élites que han gobernado América Latina durante décadas no tienen muchos incentivos para cambiar el statu quo.
Desafíos sistemáticos
Para entender el porqué hay que contemplar las últimas tres décadas de la historia de América Latina. En 1977, sólo había tres democracias auténticas en la región: Costa Rica, Colombia e (irónicamente) Venezuela. Hoy, por el contrario, más del 90% de la población de la región vive en democracias, aunque muchas de ellas están en retroceso o se encuentran amenazadas. Esta transición ha visto su dosis de progreso: Los movimientos sociales que apoyan causas como la representación de los indígenas, la igualdad de género, el acceso al aborto y la protección de las minorías sexuales han hecho campaña con éxito para conseguir más derechos políticos y socioeconómicos. Y sin embargo, como dice el refrán, cuanto más cambian las cosas, más igual permanecen. A pesar de la elección de gobiernos de izquierdas a principios de la década de 2000, que pretendían aumentar el papel del Estado en la economía tras años de políticas de ajuste estructural, y que prometían traer la justicia social para los más desfavorecidos, las tendencias oligárquicas y los altos niveles de desigualdad de América Latina se mantienen.
Una de las explicaciones es que la democratización en la región fue en gran medida un proceso realizado de arriba hacia abajo y controlado por las élites. En Brasil y Perú, las juntas militares pudieron dejar el poder en buena medida bajo sus propios términos, y conservar un grado de influencia que ayudó a proteger el statu quo. El fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 supuso el regreso de muchas de las mismas figuras, como los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, que habían destacado en la política chilena antes del golpe de 1973. También en otros lugares, como en Argentina, el gobierno volvió a manos de las élites que habían estado al mando antes de la interrupción de la democracia, y a menudo eligieron la estabilidad política en lugar de una reforma a gran escala.
Otra barrera es que las economías latinoamericanas están construidas de tal manera que afianzan la desigualdad. Impulsados por el auge de las materias primas en la década de 2000, los países duplicaron la extracción de recursos primarios, tales como la minería, el gas y el petróleo, para convertirlos en su principal fuente de riqueza. Sin embargo, no se trata de industrias que requieran un uso intensivo de mano de obra, por lo que las élites tienen pocos motivos para invertir en sus fuerzas de trabajo. Los gobiernos de izquierda se apoyaron en políticas de bienestar de impacto limitado, como las transferencias monetarias condicionadas, dirigidas a las poblaciones en situación de extrema pobreza. Pero las medidas que transformarían más ampliamente las condiciones de vida de la gente, como una reforma fiscal, una reforma de la educación terciaria o la racionalización de los mercados laborales, iban en contra de los intereses de las élites o eran impopulares entre la población.
En otras palabras, los millennials han heredado una estructura política y económica que está en su contra. Los que ahora pretenden mejorar el sistema se enfrentan a un obstáculo adicional: Los sistemas partidistas de la región se han vuelto progresivamente más rígidos en las dos últimas décadas. En los años ochenta y noventa, los países tenían, por lo general, pocos requisitos para registrar un partido político en términos de firmas, número de afiliados, umbrales electorales para evitar la cancelación legal, y otras cuestiones. Esto se debe a que, durante las transiciones democráticas, los partidos se convirtieron en algo fundamental y fueron considerados como una forma de canalizar las opiniones políticas de los ciudadanos. Pero desde entonces, las élites políticas han intentado conservar el poder y evitar la fragmentación mediante el cierre de sus sistemas de partidos y dificultando la creación y el registro de nuevos movimientos políticos.

Foto: Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty
“El mayor problema (en Brasil) es la desconexión de la política con el pueblo.”
Esta es una cuestión especialmente difícil para los jóvenes políticos de hoy en día, que a menudo no quieren postularse al amparo de partidos tradicionales considerados impopulares y carentes de legitimidad. Los políticos con los que hablé describieron significativos, y a veces asombrosos, impedimentos burocráticos en el camino hacia la construcción de sus propios movimientos. La legislación guatemalteca, por ejemplo, exige formalmente que los partidos presenten 25,000 firmas para su registro, pero Samuel Pérez me dijo que como la junta electoral suele rechazar alrededor del 80% de las firmas presentadas, el Movimiento Semilla tuvo que presentar 100,000 firmas en total para alcanzar el umbral. Además, cada firma debía ser certificada por un abogado. En México, el partido de Kumamoto, Futura, debía celebrar 88 asambleas municipales, cada una de las cuales debía contar con la presencia de al menos el 0.2% de la población del estado de Jalisco. Indira Huilca, de 34 años, ex parlamentaria peruana elegida en 2016, señaló que si bien los legisladores peruanos eliminaron el requisito de registro de 100,000 firmas, ahora los partidos necesitan tener comités en al menos dos tercios de las regiones del país, y en no menos de un tercio de las provincias. Los jóvenes pueden tener el entusiasmo y el impulso de participar en la política, pero como recién llegados suelen carecer de experiencia y recursos, lo que dificulta la navegación por los enmarañados sistemas legales.
Incluso si los políticos millennials logran superar los obstáculos burocráticos y consiguen ser elegidos, mantener una postura antisistema y permanecer por encima de la contienda es casi imposible con el paso del tiempo. En Perú, la ex congresista y dos veces candidata a la presidencia, Verónika Mendoza, fue considerada en su día como una nueva e interesante figura progresista. Pero eso empezó a cambiar después de que su partido, Nuevo Perú, formara una alianza electoral con el izquierdista de línea dura Vladimir Cerrón en 2019, provocando que decenas de miembros del partido renunciaran en protesta. Después de participar en el gobierno del presidente Pedro Castillo, Nuevo Perú es visto ahora por muchos peruanos como otro partido corrupto e interesado. Y el último cuento con moraleja en esta línea puede ser Boric, que asumió el cargo en marzo como la cara emocionante de una nueva generación, y luego vio cómo su índice de aprobación caía a los 30s apenas un mes después, al ser incapaz de abordar problemas como la inflación, la delincuencia y la parálisis política.

“La mayoría de los jóvenes no apoyan una agenda radical (en Panamá). Se interesan por temas concretos.”
Redes sociales y democracia
Incluso las herramientas que se supone que favorecen a los políticos millennials pueden, en realidad, estar trabajando en su contra. Los políticos de América Latina, como Huilca, Silva y Toro, creen que estas herramientas les hacen estar más en sintonía con el electorado que sus compañeros de mayor edad. “Los políticos jóvenes son más capaces de conectar con las necesidades reales de la gente, son más capaces de comprometerse a través de las redes sociales”, afirma Toro. Pero hay pocas pruebas de que las redes sociales fomenten formas efectivas de compromiso político, tales como la participación electoral.
De hecho, los estudios realizados en Europa apuntan a lo contrario: El uso de Internet ha disminuido la participación en Alemania, Italia y el Reino Unido. Lo cierto es que queda bastante claro que las redes sociales tienen un impacto negativo en la evaluación de la democracia por parte de los individuos. El informe del Barómetro de las Américas de 2018 indica que solo el 37.7% de los usuarios intensivos de redes sociales en América Latina estaban satisfechos con la democracia, frente al 43.8% de los no usuarios. Los primeros también declaran tener menos confianza en instituciones como el sistema judicial, el parlamento y las elecciones. Esto no los convierte necesariamente en autoritarios—los usuarios de las redes sociales expresan un mayor apoyo a la democracia como ideal—pero la exposición constante a la información hace que los usuarios sean hiperconscientes de los defectos de su clase política, especialmente cuando estas plataformas también funcionan como su principal fuente de noticias. Las redes sociales también pueden exacerbar la polarización entre la élite política, según Pablo Argote, investigador de la Universidad de Columbia que estudia los efectos políticos de las redes sociales. Argote ha descubierto que, en Chile, las interacciones de la élite política en Facebook en los últimos 10 años la han llevado hacia opiniones más extremas, ya que las publicaciones negativas y airadas se comparten más ampliamente. En un entorno así, a los políticos les resulta muy difícil aprobar legislación de poca importancia, y mucho menos abordar prioridades difíciles y urgentes como el cambio climático.
Ya estamos siendo testigos de lo que ocurre cuando un joven político combina las redes sociales con un estilo de gobierno autoritario y populista. Bukele, el polémico presidente de El Salvador, ha sido descrito como el primer millennial autoritario del mundo porque ha construido una moderna marca personal a través de las redes sociales que le permite prescindir de las instituciones democráticas. Habla directamente tanto a la población como a sus funcionarios en plataformas como Twitter, lo que le hace parecer transparente y agradable, rasgos valorados por los votantes desilusionados con la política y especialmente por los jóvenes. Pero, al mismo tiempo, su fuerte apoyo—que roza el 90% en algunas encuestas—le ha animado a tomar medidas autoritarias, como ordenar la entrada de tropas en el Parlamento para presionar a los legisladores para que aprobaran un proyecto de ley de seguridad.
Líderes democráticos frente a líderes personalistas
De hecho, a algunos les preocupa que Bukele represente el futuro de América Latina; que su corrosiva forma de hacer política gane adeptos que vean a las instituciones como bastiones sin esperanza de las élites que solo piensan por sí mismas, y que en su lugar depositen su fe en individuos supuestamente puros. Señalan a otros líderes personalistas, como el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el diputado argentino Javier Milei, y aseguran que este proceso ya está en marcha. Si las economías permanecen dañadas tras la pandemia, y las redes sociales siguen impulsando la polarización y haciendo imposible el compromiso, sus sucesores millennials podrían ser aún menos democráticos en los años por venir.
Para evitar este grave escenario, habrá que convencer a las élites políticas y empresariales de la región de que una verdadera reforma—que permita el crecimiento de las economías, reduzca la brecha de la desigualdad y ofrezca incentivos para un futuro verde—está en su interés. Gran parte de la población tendría que movilizarse, no sólo en las redes sociales, sino en las calles o a través de la sociedad civil organizada, para ayudar a garantizar esa transición. Y aunque pueda parecer una contradicción, los ciudadanos también tendrán que entender que el cambio estructural lleva tiempo —y dar a sus líderes elegidos el espacio necesario para lograrlo.
Es una tarea de enormes proporciones. Pero hemos visto a las anteriores generaciones de políticos elegidos democráticamente en América Latina ofrecer resultados positivos, aunque imperfectos. Ahora les toca a los millennials hacerlo aún mejor.