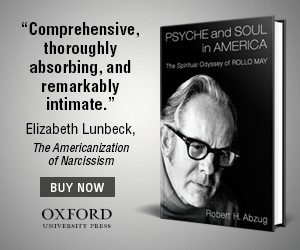A finales de los ochenta, la prosperidad venezolana se desintegraba dejando en evidencia la ilusión que era. Parafraseando a José Ignacio Cabrujas, uno de los mejores analistas políticos que tuvo el país, sólo un mago podía ser llamado para devolverle la esperanza a una nación cada vez más frustrada. Pero a Carlos Andrés Pérez—quien resultó electo como presidente—se le acabaron los conejos del sombrero, y a falta de trucos ofreció realidades, entre ellas el aumento de la gasolina, y por consecuencia, del pasaje del transporte público.
Nadie lo vio venir, pero en la primera mañana en que el aumento de 25 centavos comenzó a regir, una revuelta popular iniciaría en los terminales de autobús de la periferia capitalina. Durante dos días, miles de personas dejaron correr su ira por las calles del centro político de Venezuela, y El Caracazo—nombre que recibió la protesta espontánea—se convertiría en un estigma político que marcó un hito en la historia nacional. Desde 1989, cuando ocurrió la manifestación, los precios de la gasolina sólo fueron aumentados una vez. Ni Hugo Chávez, con su inigualable carisma y conexión popular, se atrevió a tocar el desfasado valor del combustible.
Dos semanas atrás, en otros tiempos, otro país y otro contexto, un aumento en la tarifa del pasaje urbano también desataría la ira nacional. “La gota que derramó el vaso” repetían decenas de brasileños que salieron a las calles para rechazar el incremento—que en ciudades como São Paulo equivalía a USD 10 centavos. El himno del momento fue “no son sólo los 20 centavos” en alusión al precio en moneda local que los usuarios del transporte público debían pagar a más en cada viaje. Las frustraciones se mezclaron con las insatisfacciones, y lo que comenzó con una manifestación de calle derivó en un proceso de reclamos, tan complejo, que requirió de creatividad periodística para dar cobertura a las decenas de movilizaciones que, espontáneamente se siguen desplazando por las calles del país de la samba.
Acostumbrado a captar los titulares internacionales con fútbol, novelas y música, Brasil entró en la escena extranjera con notas sobre reclamos contra corrupción, malos servicios públicos, salud y educación deficiente. Economistas, sociólogos, analistas políticos y periodistas han intentado explicar cómo la población saboteó su propio pre estreno en la Copa Mundial—el desarrollo de la Copa de Confederaciones—reclamando menos estadios y más hospitales.
A un año del más importante evento del balompié, la deuda brasileña es alta. La mitad de los estadios no están concluidos, los costos inicialmente previstos aumentaron de forma significativa exigiendo la intervención del Estado, las obras de infraestructura están atrasadas al punto de que muchas serán descartadas, y hasta la selección nacional es blanco de dudas y desconfianza. Pero esto poco parece importar a la población que, de un día para otro, hizo catarsis en el asfalto.
“Prosperidad no compra estabilidad”, afirmaba el escritor venezolano, Moíses Naím, cuando intentaba explicar las protestas. Y es que luego de varios años de crecimiento y euforia nacional, Brasil se ve sumergido en pesimismo. El crecimiento económico de 2012, y lo que va de 2013, está lejos de lo pronosticado, y en las calles lo que se registra es, más que esperanza, una resaca.
No es tan simple afirmar que, áreas como educación y salud, estarían en mejores condiciones si el Estado no estuviese inmerso en una carrera contra el tiempo financiando los estadios que recibirán a las 32 selecciones de fútbol. Ni tampoco lo es suponer que de no haber asumido el compromiso deportivo, el país tendría más estaciones de metro y una red de autobuses más fluida. La corrupción, otro de los grandes reclamos, tampoco puede adjudicársele a la ambición del Gobierno de granjearse una Copa Mundial.
La crisis social—que no terminó luego de que los gobiernos regionales anunciaron la revocación de la medida—obligó a la presidente, Dilma Rousseff, a algo más que una reducción del transporte, después de todo, “no son sólo los 20 centavos”. En una breve alocución nacional prometió escuchar el descontento nacional e impulsar cambios. En São Paulo, al tiempo que la presidente hablaba, los manifestantes llenaban calles sin percibir que la Jefe de Estado se dirigía, por primera vez, a ellos y de forma directa.
Los pocos que se enteraron en tiempo real pusieron en tela de juicio los ofrecimientos, a pesar de que sólo una minoría se mostró a favor de promover un impeachment. La clase media brasileña se ha expresado impaciente y renuente a creer en cambios, a pesar de que una reciente encuesta nacional reveló que 94 por ciento de las personas aseguraban tener esperanzas de que sus gritos moverían los cimientos de Brasil.
En la práctica, luego de la cancelación del aumento, Dilma anunció cinco pactos nacionales para atender las áreas reprobadas por el clamor popular: salud, transporte, educación, responsabilidad fiscal y una reforma política, que de ser impulsada deberá transitar un largo camino.
El descontento parece no ser sólo un fenómeno de la clase media. Algunos afirman que los pobres, quienes habitan en favelas color ladrillo, no han figurado con mucho protagonismo en las protestas, pero un recorrido rápido por cualquiera de estas comunidades más depauperadas, muestra insatisfacción con la situación actual del país, y demandas por más escuelas y hospitales.
Dilma, quien dentro de un año enfrentará una prueba electoral, cayó en popularidad incluso antes de comenzar las demostraciones en la calle. Y mientras improvisa formas de resolver la improvisada revuelta, la gente, aún protestando, afirma quererlo todo y quererlo ya. En cuanto nadie consigue vislumbrar un desenlace a corto plazo, lo único que parece claro en estas horas, es que, así como el precio de la gasolina se volvió un tabú en Venezuela, en Brasil pasarán años antes de que un gobernante se atreva a aumentar los precios del transporte público.