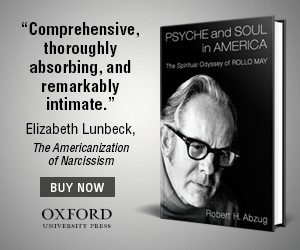Este artículo fue adaptado del reportaje especial de AQ sobre cómo cerrar la brecha de género | Ler em português | Read in English
GUAXUPÉ, Brasil — Siempre soñó en grande, tal vez demasiado en grande para ese pueblo de café y ganado en las montañas del sudeste de Brasil. Así que cuando cumplió 18 años y se enteró que un amigo de la familia en São Paulo necesitaba una niñera, aprovechó la oportunidad y tomó el autobús nocturno hacia el sur.
Los años que siguieron fueron desafiantes, y durante un tiempo esos sueños parecieron desaparecer. Descubrió que tenía un don para cuidar de los niños; pero, desgraciadamente, no pudo tener uno propio, perdiendo una docena de embarazos antes de finalmente darse por vencida. La ciudad monstruosa le dio oportunidades, pero también momentos difíciles. Cuando se recuperó y ahorró un poco de dinero, abrió una modesta tienda en su casa, en lo que debía ser el cuarto del bebé, vendiendo elaboradas faldas con joyas que ella misma diseñó y confeccionó.
La casa tenía problemas de agua y de moho crónico, y las telas a menudo se pudrían antes de que ella pudiera terminar su trabajo. Su esposo, un metalúrgico a tiempo parcial y una especie de ermitaño, se quejaba constantemente de la gente que entraba y salía. Y así la tienda pronto cerró, otro elemento de una creciente cadena de aspiraciones no realizadas. Pero nunca estuvo en su naturaleza ser una persona amargada; era un encogerse de hombros, una risa de pena, y al siguiente asunto. “Fazer o quê, né?” ¿Qué vas a hacer? Decidió volver a trabajar como niñera o trabajadora doméstica, al menos por un tiempo.
Y así fue como Silvia llegó por primera vez a nuestras vidas, alrededor de su cumpleaños número 42, a principios de 2014. Trabajar para una familia americano-brasileña como la nuestra, con dos niños pequeños que disfrutaban de las comidas exóticas como pollo al ajonjolí y Frito pie y se gritaban el uno al otro por todo el apartamento en una mezcla de inglés y portugués, podría ser desconcertante. Pero Silvia encajó de inmediato y —en un signo auspicioso de las cosas por venir— inmediatamente se enseñó a sí misma el inglés suficiente para navegar por el libro de cocina que guardábamos en la estantería, tomando cuidadosas notas en lápiz junto a las recetas y haciendo ella misma las conversiones imperiales a métricas. Cinco días a la semana, nuestra casa resonaba con la voz cantante de Silvia, con sus carcajadas y con el silbido diario de la olla a presión produciendo otro lote de su delicioso feijão.
Un día, Silvia mencionó que había aprendido a hornear pasteles mientras trabajó brevemente para un servicio de catering, e incluso había vendido algunos a sus amigos. Erica, mi esposa, le preguntó si podría hacer uno para el cumpleaños de nuestro hijo.
Por supuesto, dijo Silvia.
Bueno, ¿podría ser un pastel de Batman?
Muéstrame algunas fotos de lo que quieres, respondió Silvia, y haré lo que pueda.

El resultado final fue tan sublime, tan perfecto, que escuché a Erica gritar encantada —“¡Dios mío!”— desde el otro lado del apartamento. El pastel tenía el logo de Batman y un horizonte oscuro y siniestro y, una vez que por fin lo cortamos, descubrimos que también era delicioso. Confirmó lo que ya habíamos empezado a sospechar: estábamos en presencia de una verdadera genia, alguien bendecida con un talento artístico nato y con una increíble destreza.


Una serie de pequeños milagros pronto se desarrollaron. En rápida sucesión, había un pastel con una niña rubia sentada en su cama, galletas de trébol verde con un duende comestible, y —finalmente— una elaborada producción con un túnel de tren y aviones que sólo podría describirse como el sueño más salvaje de nuestro hijo de siete años hecho realidad. La gente en nuestras fiestas estaba sorprendida, y se corrió la voz rápidamente. Silvia se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, vendiendo pasteles a la pequeña comunidad de expatriados anglófonos de São Paulo, con más pedidos de los que podía manejar.
Para todos nosotros estos fueron los mejores tiempos. Pasamos largas horas en la cocina, intercambiando recetas y contando historias mientras veíamos a Silvia trabajar obsesivamente en sus creaciones y ser cada vez más ambiciosa en su escala y detalles. Ella y Erica se hicieron particularmente cercanas. Fuera del trabajo, Silvia a veces venía con nosotros a recitales de piano y a partidos de fútbol los fines de de semana y trataba a nuestros hijos como si fueran completamente suyos. Pero después de sólo un año y medio juntos, a mediados de 2015, recibí una oferta para un fantástico trabajo en Nueva York. Nuestros hijos estaban llegando a una edad en la que queríamos que estuvieran más cerca de la familia. Era hora de que los Winters dejaran Brasil.
Darle la noticia a Silvia fue lo más difícil, y acabó con todos nosotros preocupados. Poco después, me preguntó en voz baja: ¿Puedo ir con ustedes? Traté de explicarle que en los Estados Unidos nunca podríamos permitirnos tener una ayuda como la que teníamos en Brasil, que la economía era tan dramáticamente diferente; que sería imposible conseguir un visado. Era la verdad, pero sonaba como una mentira. Ella asintió con triste aceptación —Fazer o quê, né?—, y comenzó a buscar un nuevo trabajo.
Una tarde, mientras empacábamos nuestras cosas, le pregunté a Silvia si había pensado en hacer pasteles a tiempo completo, o incluso en abrir una tienda. Ella sonrió y dijo que su hermana y varios amigos la habían animado a hacerlo. Pero no podía trabajar desde su propia casa —eso ya había fallado una vez antes— y no tenía dinero para hacer nada más. Cuando le pregunté si podría considerar pedir un préstamo en algún banco, echó la cabeza hacia atrás y se rió, como si fuera la cosa más divertida que jamás había escuchado.
“Ah, Senhor Brian, nunca le darían dinero a alguien como yo”
Y entonces Silvia encontró otro trabajo como empleada doméstica a la vuelta de la esquina, con una familia expatriada de amigos. Incluso antes de que nos fuéramos, parecía de algún modo disminuida, como si una luz en ella se estuviera apagando. Sus post en Facebook trataban de mantener una cara alegre: “Triste hoy, ¡pero tenemos que salir adelante! ¡¡¡Dios tiene el control siempreeeeeeeee!!!” En mis viajes de regreso a Brasil por motivos de trabajo, solía ir a verla. Se veía delgada, demacrada. Una vez le pregunté si todavía horneaba pasteles. “¿Quién tiene tiempo para eso?”. Ella se encogió de hombros. “Tal vez algún día”.
“Descubrió su don”
Años más tarde, sigue siendo increíblemente difícil para mí, tal vez imposible, describir nuestra relación con Silvia. Ciertamente no hay nada en la experiencia moderna de los Estados Unidos que la capte. Ella era nuestra empleada, es verdad. También era nuestra amiga, y de alguna manera también era más que eso. Me he preguntado si, en la larga tradición brasileña de domésticas y babás, trabajadoras domésticas y niñeras, las personas vienen a tu casa y pasas largos días con ellas y comparten sus vidas y a veces se convierten en una parte tan importante de tu familia como una tía, una prima o una hermana. Sé que hay cuestiones de clase y poder —“Señor Brian”—, y que la raza y la historia están envueltas en todo esto. O… tal vez no fue ninguna de estas cosas. Tal vez Silvia era una de esas almas mágicas que entran en tu vida, y era tan simple como eso. Lo que puedo decir, sin duda alguna, es que el vínculo que los cinco forjamos fue más grande que cualquier etiqueta, o incluso que nuestro limitado tiempo en Brasil. Sabíamos que teníamos una relación que duraría para siempre.
Así que pueden imaginar nuestro dolor cuando, en 2017, recibimos la noticia de que Silvia había fallecido repentinamente. No había detalles, sólo algunos mensajes crípticos de sus amigos y familiares en Facebook. Erica intercambió algunos mensajes de texto con su hermana, Luciana, pero no averiguó mucho. Necesitábamos saber más.
Varios meses después, hice el viaje de cinco horas desde São Paulo a Guaxupé, Minas Gerais, y me reuní con su hermana y su madre en una churrasquería para comer. El ambiente era radiante y jovial; todos estábamos felices de volver a hablar sobre Silvia. Entre la picanha y la pasta, se rieron y me contaron cómo Silvia tomaba el autobús nocturno de vuelta a casa sólo para asistir a las fiestas familiares, bailar hasta las 2 de la mañana y luego ir directamente a la terminal de autobuses y regresar a São Paulo. Les mostré algunas fotos de nosotros juntos, y de sus pasteles. Ellas expresaron admiración con alegría.
“Descubrió su talento, su don, ella no sabía que lo tenía”, dijo Luciana. “Quería hacer algo con él, tal vez volver aquí. Hubiera sido genial, ¿sabes? Pero no pudo descubrir cómo hacerlo… Y entonces se le acabó el tiempo”.

Inevitablemente, la conversación se dirigió al final. Tampoco sabían mucho. Dijeron que Silvia había ido a un hospital de urgencias un jueves por la mañana, y que murió alrededor de las 3 a.m. del día siguiente. La causa, según el certificado de defunción: cáncer de colon. Tenía 45 años. “Si sabía que estaba enferma, no nos lo dijo a ninguna de nosotras”, dijo Luciana. “No teníamos ni idea”.
Al salir del restaurante, su madre, que había estado tan callada, tan estoica todo el tiempo, tomó mi mano entre las suyas y le dio una palmada tranquilizadora. “Ela amava vocês”, dijo con una gran sonrisa. “Ella los amaba a ustedes”. Nosotros la amábamos también, por supuesto. Pero hasta el día de hoy, todavía no puedo quitarme la sensación de que le fallamos a Silvia; que podríamos —deberíamos— haber hecho más para tratar de ayudarla. En mi mente hay innumerables líneas de tiempo alternativas en las que intentamos mover cielo, mar y tierra para conseguirle un visado estadounidense; en las que reunimos a nuestros amigos para conseguir un pequeño préstamo con un poco de capital inicial para una tienda. Pero todo eso ya se ha ido. Lo único que queda, supongo, es tratar de ayudar a crear un mundo donde factores como el género, la raza y la clase no impidan que talentos tan magníficos se realicen plenamente. Donde “alguien como yo” no signifique una desventaja, sino una ventaja.