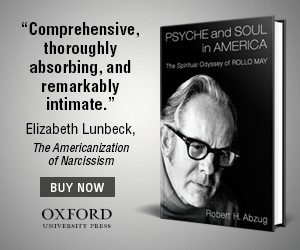En diciembre de 2008, tras la celebración de unas elecciones locales cundidas de fraude en Nicaragua, escribí un artículo que llamaba a la comunidad internacional a impedir que el país se convirtiera en la Zimbabue del hemisferio occidental y Daniel Ortega en Robert Mugabe. Los comicios, que se llevaron a cabo sin observadores internacionales respetables y bajo la mirada complaciente de una autoridad electoral controlada por el gobierno, fueron el primer síntoma tangible de que el fin del breve interludio democrático del país no era ya un riesgo, sino una realidad.
No sucedió gran cosa entonces. Unas pocas agencias de cooperación europeas se retiraron discretamente del país, en tanto el gobierno estadounidense emitió algún gruñido de desaprobación, justo lo necesario para no entorpecer la colaboración de Ortega con sus esfuerzos contra el narcotráfico. Sobre todo, en un patrón que se repetiría incesantemente hasta del día de hoy, hubo un silencio total de parte de los vecinos centroamericanos de Nicaragua, con la intermitente excepción de Costa Rica.
Lo que siguió fue un descenso imparable hacia un régimen autoritario, definido por la cooptación de todas las instituciones por parte del gobierno, el estrechamiento de los márgenes de acción para la oposición política y la sociedad civil, el constante acoso a los medios de prensa independientes y el silencio cómplice de poderosos actores sociales, en particular la elite empresarial. Pese a que todo esto sucedió a plena luz del día, fue curiosamente inadvertido. Ocupados por la inagotable calamidad de Venezuela, nadie en América Latina o más allá tuvo la disposición de prestar atención a un nuevo colapso democrático en la región.
Ni siquiera el violento aplastamiento de las protestas sociales en 2018 por parte de Ortega, con un saldo de cientos de muertes, fue suficiente para sacudir a la región o al mundo de su marasmo. Frente a la evidencia de brutales abusos contra los derechos humanos, palmariamente contrarios a los altos principios proclamados por la Carta Democrática Interamericana (CDI), el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió condenar la violencia en Nicaragua y llamar a la celebración de nuevas elecciones. Ortega procedió a hacer vagas promesas de reforma electoral y el asunto quedó ahí.
Ha sido la combinación de retórica vacía, distracción permanente y silencio por conveniencia la que ha permitido que la degradación política de Nicaragua llegue al punto que lo ha hecho. Y ese punto en el que estamos es peor de lo que nadie imaginó. En preparación para la elección presidencial de noviembre próximo, en la que Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo, su régimen ha desatado la más grave embestida represiva que se haya visto en América Latina desde las transiciones democráticas. Ni siquiera Venezuela ha experimentado el encarcelamiento de cinco candidatos presidenciales y una larga lista de activistas, periodistas independientes y líderes empresariales en cuestión de pocos días. Entre el secuestro de líderes opositores y el saqueo de sus viviendas por parte de las fuerzas de seguridad, estamos presenciando la destrucción de cualquier residuo de democracia y estado de derecho en Nicaragua. De acuerdo con los datos de IDEA Internacional, el país está siguiendo los pasos de Venezuela como los únicos dos países en el mundo que, en un período de dos décadas, han transitado desde ser democracias representativas funcionales hasta convertirse en dictaduras de tomo y lomo, tras pasar por todas las etapas de erosión democrática e hibridaje político. Ortega se ha convertido en el difunto Robert Mugabe. Peor aún: ha devenido en Tachito Somoza, el abominable tirano que contribuyó a deponer.
Sin embargo, la sinfonía de impotencia continúa. Cierto es que la OEA ha votado otra resolución que reprueba al régimen de Ortega, aunque debilitada por las abstenciones de México y Argentina. También lo es que, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 59 países firmaron una declaración condenando la represión en Nicaragua y exigiendo la liberación de los líderes opositores detenidos. Pero el hecho es que Nicaragua continúa mullidamente instalada en el Consejo Permanente de la OEA, donde no parece haber apetito alguno para aplicar los artículos 20 y 21 de la CDI, que permiten la suspensión de un Estado Miembro en el que se ha producido una alteración del orden constitucional. Del desventurado Sistema de la Integración Centroamericana no ha salido siquiera una palabra, pese a que su tratado constitutivo compromete a sus Estados Miembros a defender la democracia y los derechos humanos.
Muchas lecciones se derivan de la tragedia de Nicaragua. La primera es que, al igual que sucede con los delincuentes comunes, la impunidad envía señales claras a los autócratas. ¿Por qué habría Ortega de abstenerse de hacer lo que está haciendo si todos los mensajes que ha recibido de la región y el mundo durante los últimos 15 años sugieren que se saldrá con la suya? Es esto lo que hace tan importante al menos invocar y aplicar la CDI en este caso. La Carta es un documento emblemático de la transformación política de América Latina. A diferencia de Venezuela, Nicaragua es un país diminuto, desprovisto de toda importancia estratégica. Si se permite que su gobierno pisotee con total impunidad los principios más básicos de la democracia y los derechos humanos, la CDI se convertirá en papel mojado. Los aspirantes a dictador tomarán nota. Resulta cuando menos sorprendente que otras regiones con menor tradición democrática parezcan tomar con mayor seriedad su obligación de defender la democracia. A finales de mayo, la Comunidad Económica de Africa Occidental (ECOWAS) suspendió la participación de Mali en el bloque, como resultado de un golpe de estado. Si los países de Africa Occidental pueden hacer eso, seguramente los del hemisferio occidental también pueden.
La segunda lección es que cuando se trata de amenazas a la democracia es preciso que ajustemos cuanto antes nuestros mapas mentales. Los instrumentos para defender la democracia continúan siendo entendidos y utilizados para contrarrestar amenazas que son hoy mucho menos relevantes que en el pasado, como los golpes militares o los fraudes electorales burdos. Aún más crucial es el hecho de que han sido concebidos en función de ataques contra gobiernos democráticamente electos, no en función de agresiones a la democracia perpetradas por ellos. Una ruptura democrática solía ser fácil de identificar. En la actualidad, la erosión de la democracia discurre en una difusa zona gris que hace que la amenaza sea más difícil de identificar y enfrentar. Uno de los rasgos notables de la actual ola represiva en Nicaragua es que las acciones emprendidas por el régimen están nítidamente codificadas en leyes y han sido bendecidas por un aparato institucional cooptado a lo largo de muchos años.
Por más difuso que pueda ser el proceso de erosión democrática, lo cierto es que el manual que lo guía ya es conocido de sobra. Lo hemos visto en acción en todo el mundo, desde Nicaragua hasta Hungría, Turquía y Sri Lanka. Y todos sabemos que invariablemente empieza por el ataque a la independencia judicial, el acoso a las voces críticas en los medios de comunicación y el intento de controlar a las autoridades electorales. Cualquier acción por parte de quienes están en el poder para hacer alguna de estas cosas debería prender todas las alarmas y desencadenar la reacción de los mecanismos para proteger la democracia. Esto es particularmente cierto respecto de los ataques contra la autonomía de la función electoral, un punto que la experiencia de Nicaragua muestra con creces. Las elecciones libres y justas siguen siendo el más importante control sobre el ejercicio del poder, como lo han mostrado recientemente los comicios de medio período en México. En palabras del gran politólogo Adam Przeworski, la democracia es, en esencia, un sistema donde los partidos pierden elecciones y están dispuestos a aceptarlo. Necesitamos sistemas de alerta temprana contra la erosión democrática y cláusulas democráticas –incluidas las de la CDI—reinterpretadas en función de la realidad actual.
La pasividad ante los síntomas de deterioro democrático que todos hemos aprendido a reconocer engendra monstruos en el futuro. Lo que urge ahora es acabar con la impunidad que ha cobijado y envalentonado a Daniel Ortega. Eso comienza con suspender la participación de Nicaragua en la OEA lo antes posible, aunque solo sea para demostrar que la CDI aún tiene un hálito de vida. De lo contrario, las consecuencias a largo plazo para el frágil experimento democrático de América Latina serán funestas.
—
Casas-Zamora es el secretario general de IDEA Internacional y fue vicepresidente de Costa Rica