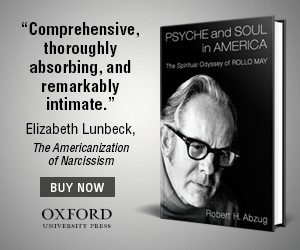¿Cómo quitar los ojos de Brasil que en las últimas semanas ha sido objeto de la toma de sus calles por parte de jóvenes apartidarios, indignados, cansados de las políticas del gobierno de Dilma Rousseff?
¿Cómo no asistir casi estupefacto al crecimiento de un movimiento que espontáneamente apareció en vísperas de la Copa Mundial en un país que no solo se enorgullece de tener uno de los mejores niveles futbolísticos, sino que hasta hace poco sólo aparecía en las noticias como el milagro económico, la potencia emergente, el gigante latinoamericano y otros calificativos bastante generosos que indicaban que por lo menos en términos de políticas financieras, seguía la senda correcta?
No es que los indignados brasileños en las calles estén puntualmente protestando por el modelo económico, pero no es poca cosa que los indicadores por los que se alzaron tengan nada menos que ver con las inversiones en salud y educación y que los índices de reducción de la pobreza y desigualdad no sean tan alentadores.
La salida de Dilma fue darle a eso que significa en griego la palabra democracia, y resume todo su valor: el poder del pueblo. En pocas semanas los indignados consiguieron que no se aumentara el precio del tiquete de autobús—demanda original del movimiento Passe Livre que busca reducir a cero la tarifa de transporte público—y que sus demandas alcanzaran esferas insospechadas. Esta semana, los congresistas brasileños aprobaron un proyecto de ley que define la corrupción como un “crimen atroz”, otro que destina el 75 por ciento de las regalías petroleras a la educación y el 25 por ciento a la salud, y rechazaron uno más que le retiraba facultades investigativas a la fiscalía, una propuesta de enmienda constitucional conocida popularmente como PEC 37.
Como si fuera poco, los indignados reclamaron como triunfo propio la decisión del Tribunal Supremo de condenar a prisión al diputado Natan Donadon, quien llevaba años dilatando un proceso por corrupción.
Ahora Rousseff está negociando un plebiscito y una reforma política, medidas que recuerdan otras alcanzadas en la región: hace exactamente un año un movimiento ciudadano logró que no se aprobara una reforma a la justicia en Colombia y el movimiento estudiantil chileno lleva dos años sacudiendo el gobierno de Sebastián Piñera. En vísperas a la celebración de las primarias del próximo domingo, un grupo de estudiantes chilenos—en su demanda eterna por una educación gratuita—mantienen tomados 20 colegios que están previstos como centros de votación. En Nicaragua más de 5.000 ancianos se acordonaron al Instituto de Seguridad Social demandando del gobierno de Daniel Ortega una pensión de US$50 dólares, aunque fueron reprimidos violentamente por la policía.
El innegable impacto de los movimientos ciudadanos masivos—que dicen ser apolíticos pero que sin duda reclaman cambios políticos—también ha mostrado en la contraparte unas fuerzas de seguridad cuya primera reacción es reprimir.
Si ésta es la primavera latinoamericana, es algo difícil de estimar pues más que derrocar gobiernos, los indignados latinoamericanos demandan cambios en políticas puntuales. En todo caso, es un momento histórico para el activismo y para las redes sociales—tales como change.org donde Brasil inició sus quejas—que es previsible que otros ciudadanos en la región intenten emular.