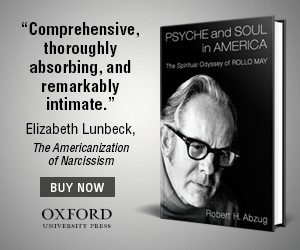Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English
SANTIAGO – Fue a principios de abril de 2015 cuando, rodeada de periodistas, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, rompió su silencio. “no he renunciado; y no pienso hacerlo, ni siquiera sé cómo se haría constitucionalmente”, declaró. Bachelet llevaba semanas evitando a la prensa, esperando en vano que la crisis que envolvía a su administración se enfriara.
La escena era inimaginable unos pocos meses antes. Bachelet era una de las figuras más populares de Chile desde el retorno de la democracia. Elegida para un segundo mandato presidencial a finales de 2013 con el 62% de los votos, ya había cumplido una gran parte de su ambiciosa plataforma de campaña, incluyendo importantes reformas educativas, fiscales y electorales.
Entonces, su gobierno se puso abruptamente de cabeza.
En febrero de 2015, una revista publicó una historia que contaba cómo el hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon, supuestamente habían participado en tráfico de información privilegiada y tráfico de influencias en una operación inmobiliaria multimillonaria.
Los medios de comunicación llamaron al escándalo el “Caso Caval” haciendo referencia a la compañía de Compagnon, Sociedad Exportadora y de Gestión Caval. En los últimos seis meses, otros dos grandes escándalos que involucraban a múltiples partidos políticos ya habían sacudido la política chilena. Para muchos chilenos, las acusaciones involucrando a Bachelet —considerada como una líder austera y abnegada, que personificaba la reconciliación de Chile después de la dictadura— fueron el golpe final, “probando” que toda la clase política estaba dominada por la corrupción.
Los chilenos siempre se han enorgullecido de tener un ambiente político menos corrupto que el de sus pares sudamericanos. Desde mediados de la década de los noventa hasta el 2017, Chile generalmente se ubicó entre el 10% más alto en el índice mundial del Banco Mundial para el control de la corrupción, muy por encima de sus vecinos, e incluso por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, tan sólo cinco meses antes de abril de 2015, la proporción de la población que considera que la corrupción es uno de los tres problemas principales del país se triplicó del 9% al 28%, mientras que el apoyo a Bachelet se redujo casi 10 puntos porcentuales.
Pero lo que sucedió después separó a Bachelet del presidente latinoamericano promedio que luchaba por sobrevivir después de un devastador escándalo de corrupción. La crisis se convirtió en una rara ventana de oportunidad para reformar la política y “cambiar las reglas del juego para que no vuelva a suceder”, según el economista Eduardo Engel, quien desempeñaría un papel fundamental en el proceso.
En los 18 meses posteriores a Caval, Chile aprobó 12 reformas de gran alcance en el Congreso —desde el financiamiento de campañas y la reforma de los partidos hasta el fortalecimiento de los tribunales electorales y la mejora de los requerimientos de revelación para los miembros del gobierno— y docenas de medidas administrativas, en un esfuerzo sin precedentes por lograr una mayor transparencia y mejores herramientas para combatir la corrupción.
¿Cómo lo hizo Chile? En resumen, a través de una mezcla de intensa presión pública, un plan de reforma no partidista y un liderazgo presidencial con visión.
Después de un período de incertidumbre, Bachelet fue persuadida por algunos asesores a enfrentar la crisis de frente, a través de una amplia iniciativa sobre anticorrupción, transparencia e integridad. La presidenta reorganizó su gabinete, destituyendo a los ministros manchados por los escándalos o que se oponían al plan. El nuevo escalafón superior se alineó completamente con su nuevo énfasis en la lucha contra la corrupción.
La creación del “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, un órgano consultivo independiente presidido por Engel, fue central en la estrategia de Bachelet. El gobierno entendió que cualquier propuesta que viniera directamente del palacio presidencial de La Moneda sería recibida por la gente con enorme escepticismo —y que un agente más neutral tendría que iniciar el proceso. “Necesitábamos gente con credibilidad más allá de la política para proponer una agenda de reforma que no fuera partidista”, afirmó Nicolás Eyzaguirre, que Bachelet transfirió del Ministerio de Educación a la poderosa Secretaría General de la Presidencia para ayudar a liderar el proceso.
La “Comisión Engel”, como se le empezó a conocer, tenía 15 miembros, de un ex banquero central a un renombrado activista social contra el abuso infantil. Se le encomendó la tarea de recopilar recomendaciones “basadas en las mejores prácticas del mundo y escuchar a los ciudadanos, expertos y organizaciones internacionales a través de audiencias públicas”—en 45 días. El reporte final tenía más de 210 páginas con 236 recomendaciones que van desde la regulación de los conflictos de intereses hasta la supervisión del financiamiento de campañas. Con base en el documento, Bachelet dio a conocer un amplio plan de reforma, la “Agenda de Integridad y Transparencia” (APT), con 14 acciones ejecutivas y 18 proyectos de ley.
El Congreso se mostró reacio a adoptar la APT, en particular los legisladores de alto rango y los jefes de los partidos, temiendo normas de financiamiento de campañas y de trasparencia de los partidos más estrictas. Pero la indignación creada por los escándalos, el apoyo público al trabajo de Engel y el liderazgo de Bachelet hicieron que oponerse a la APT fuera un suicidio político para los legisladores. Una vez que los proyectos de ley fueron sometidos a votación, los diputados y senadores sintieron una enorme presión para votar a favor y no ser percibidos como un obstáculo para los esfuerzos por limpiar el sistema.
Cuando Bachelet dejó el cargo en marzo de 2018, el Congreso ya había aprobado 12 importantes proyectos de ley relacionados con la APT, mientras que el poder ejecutivo había implementado varios cambios administrativos. A finales de 2018 se aprobó un decimotercer proyecto de ley bajo el mandato del sucesor de Bachelet, el presidente Sebastián Piñera.
Pero, ¿las reformas mejoraron la confianza de los chilenos en sus líderes? La respuesta es bastante incierta, pero ciertamente no hizo que la clase política recuperara plenamente el prestigio que había tenido en los 1990 y los 2000. Continuaron surgiendo casos de corrupción de menor envergadura, lo que dio la impresión de que nada había cambiado realmente. Además, los cambios eran tan profundos como intangibles: los chilenos no los sentían en su vida cotidiana.
“La gente quería sangre, no leyes”, argumentó Rodrigo Valdés, el ministro de hacienda de Bachelet.
En cualquier caso, el objetivo original de Engel —mejorar las “reglas del juego” y reducir significativamente los incentivos y las oportunidades de corrupción— se logró en gran medida. Parece mucho menos probable que ocurran hoy los dos escándalos de financiamiento de campañas de 2015 y el Caso Caval.