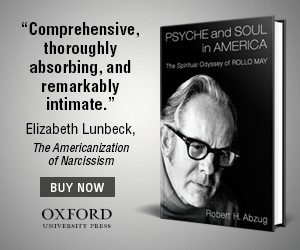El Malecón es esa larga y hermosa avenida que bordea La Habana a orillas del mar. Una terraza desde donde mirar el horizonte suspirando quién sabe por qué. Aquel diciembre de 1989 cuando estuve yo, la película que acababa de ver mandaba suspirar por los apagones de luz que dejaban a los cubanos atrapados en un ascensor destartalado diciendo, resignados, que “por si fuera poco, vivimos en una isla…” .
Ya entonces, y a pesar de los esfuerzos del socialismo de Fidel Castro, la crisis que se vivía era algo así como un secreto a voces. Ni bien salías del hotel, decenas de mulatos habaneros te brincaban disimulando pa’ cambiarte dólares o pa’ que les compres un par de zapatos. En la otra esquina, un muchacho corría con el sombrero robado a otro que gritaba su bronca socialista. Por la tarde, en la plaza frente al cine, hacíamos largas filas pa’ comprar un inolvidable helado Copelia. Fila aquí, fila más allá. No importaba. El Copelia merecía la espera. La gente allí parecía tener todo el tiempo del mundo. Y yo andaba de vacación. Así es que la siguiente fila, por la noche, era pa’ comprar un pedazo de pizza. Mínimamente cuarenta y cinco minutos con todos los ojos de aquellos cubanos clavados en mi mano derecha. Tenía yo una Heinekken que había comprado en el hotel. El socialismo en vivo y directo era para mí no sólo ajeno sino desconocido, sorprendente y finalmente, con aquella lata en mi mano, me avergonzaba (yo, no el socialismo). Las comidas fuera del hotel no estaban previstas en el paquete turístico, diseñado para evitar la miseria. Era el festival de cine. Un evento pa’ extranjeros, intelectuales, artistas y “progres” diríamos hoy. El caso es que era ciertamente una burbuja privada. Fiestas exclusivas amenizadas por el mismísimo Silvio Rodríguez o el maestro Arturo Sandoval. En las puertas del baile, decenas de mujeres cubanas, maquilladas hasta la desesperación, buscaban marido. Un gringo que las saque de la Isla. Poco después, Arturo Sandoval se fue de gira pa’ Madrid y no volvió más.
Veinte años más tarde, las noticias de La Habana -que durante todo ese tiempo fueron mostrando algún pequeño e inevitable gesto capitalista- ya sin Fidel o con el patriarca alicaído, dan cuenta de la crisis definitiva de aquel socialismo que claudica poco a poco ante el mercado. Fue el propio Fidel quien el año pasado reconoció que el modelo cubano ya no funciona. Hoy, a 52 años de la revolución y en vísperas del sexto congreso comunista que buscará “rectificar” los “errores” del modelo abriéndose al sector privado, el gobierno cubano anuncia el despido de miles de trabajadores y la otorgación de permisos para que éstos puedan buscarse la vida por cuenta propia y hacer su propia empresa, aunque ésta fuese un puesto de comida en la puerta de su casa.
En Bolivia, en 1985, esto se llamó “relocalización”. Treinta mil mineros fueron despedidos y lanzados al mercado a través de un decreto cuyo número, 21060, es desde entonces, el ícono del neoliberalismo y el nuevo enemigo por el que la izquierda boliviana sustituyó a las dictaduras militares. De ahí que acabar con el “21060” haya sido la promesa electoral más exitosa de Evo Morales. Una promesa todavía incumplida, aunque Morales no sólo ha proclamado su opción por el socialismo del siglo XXI (que todavía no se sabe muy bien qué es) sino que ha asumido el camino de la estatización. Ha nacionalizado empresas privadas, ha creado nuevas estatales y promete profundizar tal cosa. Está expropiando tierras, estrangulando emprendimientos privados y agrandando el Estado. Es decir, Bolivia, de la mano de Evo Morales, sigue el camino que Cuba reconoce hoy mismo como un fracaso. Y las filas, esa vieja costumbre cubana, son hoy en Bolivia un paisaje cada vez más familiar. Una romántica postal para el turismo de izquierdas pero una triste evidencia para quienes vemos allí retroceso, no esperanza. Y por si fuera poco, vivimos en una isla, sin mar.