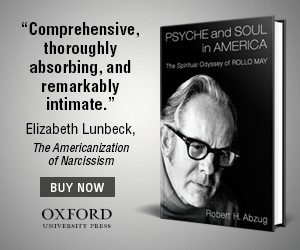Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre las fuerzas armadas en América Latina | Read in English
A partir de septiembre estallaron protestas en países como Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. A medida que las manifestaciones se volvían violentas, algunos de los presidentes de estos países aparecieron frente a las cámaras de televisión con miembros de alto rango de las fuerzas armadas en un intento por demostrar que tenían el control. El presidente peruano Martín Vizcarra posó junto a líderes militares mientras repudiaba el llamado del Congreso, liderado por la oposición, a su renuncia. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el presidente chileno Sebastián Piñera anunciaron estados de emergencia rodeados de militares uniformados. En Bolivia, el mando militar “sugirió” que el presidente Evo Morales renunciara después de que éste instara públicamente a los militares a que defendieran a su administración de los crecientes disturbios. Morales renunció a principios de noviembre.
En respuesta a estos eventos, así como a la mayor visibilidad de los militares en Brasil, Venezuela y algunos países centroamericanos, varios académicos y periodistas se apresuraron a declarar un retorno del militarismo en América Latina. Algunos incluso sugirieron que los militares estaban actuando de manera similar a los regímenes militares autoritarios de la era de la Guerra Fría. Sin embargo, no creemos que ese sea el caso, al menos por ahora. Según las entrevistas e investigaciones que hemos hecho, los militares latinoamericanos de hoy son generalmente reacios a adentrarse en medio de una política interna disputada, precisamente debido a sus desastrosas experiencias en el pasado no tan lejano.
En cambio, parece que, en medio de una crisis de gobernabilidad democrática en todo el continente, los líderes civiles están buscando una vez más la legitimidad y la fortaleza de las fuerzas armadas, lo que, según las encuestas, es una de las instituciones en las que más se confía en numerosos países de la región. Los presidentes también han querido demostrar que cuentan con pleno apoyo de una institución que en el pasado fue un agente de los cambios de régimen. Estas acciones son consistentes con otros momentos desde la gran ola de redemocratización de la región en los años ochenta, en la que los líderes civiles se han apoyado en las fuerzas armadas en tiempos de crisis. Como tales, no parecen anunciar el regreso de los generales al poder —aunque plantean preguntas que llevan tiempo sin ser respondidas sobre el papel apropiado de los militares en América Latina, dónde son más efectivos y cómo actuarán en el siglo XXI.
De vuelta al cuartel
Históricamente, los ejércitos latinoamericanos desempeñaron un papel predominante en los asuntos políticos de varios países. En distintos momentos a lo largo de los siglos XIX y XX, los militares tomaron el poder en un esfuerzo por “salvarlos” de las amenazas a la estabilidad política nacional. Antes de la década de los sesenta, los golpes militares solían servir como eventos de estabilización y transición —intervenciones breves seguidas de un retorno a la democracia—. No fue sino hasta la década de los sesenta que la Escuela Superior de Guerra de Brasil estableció una doctrina de seguridad nacional que difundió la noción de que los militares debían gobernar directamente. Como resultado, el personal y la cultura militar fueron condicionados a gobernar. Esta idea se extendió por gran parte de la región, aunque en algunos países, como México, se salvó notablemente. En 1977, todos los países latinoamericanos, excepto cuatro, eran dictaduras.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la participación de los militares en la gobernanza resultó contraproducente. Las masivas violaciones de los derechos humanos, las sociedades polarizadas y los frecuentes fracasos de las políticas públicas caracterizaron los gobiernos militares. En 1990, Cuba era la única verdadera dictadura que quedaba en la región. Con frecuencia, los militares dejaban el poder deshonrados y en desacuerdo con la sociedad, enfrentándose al descrédito e incluso a la cárcel. Con la consolidación de la democracia como modelo político dominante, las fuerzas armadas se vieron alejadas tanto de la sociedad como de los recién formados líderes civiles. Los nuevos gobernantes a menudo trataron de redefinir las funciones de las instituciones militares. Varias restricciones nacionales e internacionales (como la Carta Democrática Interamericana), junto con reformas institucionales, protegieron a las democracias de la interferencia militar.
Este momento fue histórico en muchos sentidos. Desde principios del siglo XX no se consideraba que los militares, al menos en América del Sur, no tuvieran la misma influencia política que antes. Además de las limitaciones a su poder político, los militares generalmente dudaban en involucrarse por temor a las consecuencias para su institución. La pregunta ahora es si las tres décadas de relativa ausencia en la política es una característica permanente de la política latinoamericana o si es una anomalía que ahora está comenzando a revertirse.
Hoy en día, muchos militares latinoamericanos siguen buscando un propósito; inciertos sobre su identidad, su misión y su lugar en la sociedad. A pesar de las numerosas discusiones y documentos técnicos de defensa sobre sus eventuales funciones, muchos militares parecen desorientados y, a veces, no son plenamente apreciados por sus amos civiles. En algunos casos, como en Argentina y Uruguay, han sido asediados por fuertes recortes presupuestarios y perseguidos por el sistema de justicia por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de gobierno militar.
La ausencia de conflictos interestatales en América Latina, la disminución de las insurgencias internas y la naturaleza mayormente criminal de los desafíos de seguridad nacional contemporáneos han llevado a algunos estudiosos a pedir la disolución de los ejércitos convencionales en favor de las fuerzas de defensa civil como las de Costa Rica o Panamá. Sin embargo, los líderes y observadores militares sostienen que las instituciones militares convencionales siguen desempeñando un papel importante en la actualidad. Los desafíos a la identidad militar contemporánea surgen del equilibrio (y la tensión) cambiante entre enfocarse en la estabilidad interna frente a la seguridad externa así como en la distinción entre actividades militares tradicionales y no tradicionales.
Por ejemplo, Argentina, Brasil, El Salvador, Perú y Uruguay han involucrado a sus tropas en misiones de mantenimiento de la paz en países como Burundi, Chipre, República Democrática del Congo, Haití, Líbano y Sudán. También cabe destacar que la República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua desplegaron tropas para apoyar las operaciones dirigidas por Estados Unidos en Irak a partir de 2003. Además, algunos sostienen que la mera presencia de ejércitos convencionales sirve como un elemento disuasivo confiable para los conflictos interestatales. Mientras tanto, los líderes civiles y militares a veces han ordenado a sus ejércitos, a menudo a regañadientes, que apoyen los esfuerzos nacionales de aplicación de la ley para hacer frente al aumento de la inseguridad nacional causada por la actividad criminal. Otros han empujado a sus ejércitos a apoyar los esfuerzos de remediación del medio ambiente, proporcionando ayuda humanitaria en casos de desastre, y combatiendo nuevos problemas relacionados con el ciberespacio.
Hubo, por supuesto, excepciones como los alzamientos militares en Argentina (finales de la década de los ochenta), los golpes (o intentos de golpe) en Venezuela (1992, 2002), Paraguay (1996), Ecuador (2000) y Honduras (2009); y los autogolpes con apoyo militar en Perú (1992) y Guatemala (1993). Pero durante más de tres décadas de gobierno democrático desigual y a veces tumultuoso, los militares optaron en gran medida por resistir las invitaciones y tentaciones de intervenir cuando el descontento social y la movilización amenazaron con socavar el orden y el gobierno democrático.
En cambio, miraban hacia el interior, asumiendo tareas no tradicionales para las que a menudo se sentían poco preparados. Por ejemplo, los líderes civiles de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México desplegaron militares para combatir los altos niveles de actividad criminal. En Argentina, Ecuador y Perú, las fuerzas navales se han comprometido a combatir la pesca ilegal y no regulada. Personal militar brasileño y mexicano asumieron misiones para contribuir a salvar las tortugas marinas y ayudaron en los esfuerzos de reforestación. En Uruguay, el ejército se movilizó para recoger basura después de que los trabajadores de saneamiento del país se declararan en huelga. Muchos militares también participan en la respuesta a los desastres naturales, en proyectos de infraestructura o en la administración de servicios sociales. Estas actividades han ayudado a cultivar una imagen de los militares que contrasta enormemente con sus excesos del pasado.
Aumentando la confianza
En los últimos años, a medida que la fe de los latinoamericanos en las instituciones democráticas decayó y la percepción de la calidad del gobierno democrático disminuyó significativamente, el prestigio de las fuerzas armadas se ha incrementado vertiginosamente en muchos países (ver recuadro). Los escándalos de corrupción, los persistentes niveles de pobreza y desigualdad, la violencia y la inseguridad, y la falta de respuesta y de rendición de cuentas por parte de las instituciones, llevaron a la opinión pública a sentir que los sistemas políticos están quebrantados. Esto es subrayado por una encuesta del Barómetro de las Américas que muestra que el nivel regional de satisfacción con la democracia es del 37%, una disminución significativa del 57% que se tenía en el 2012. El efecto acumulativo de la decadencia de la democracia, el aumento de la polarización política y la insatisfacción con el status quo político y económico llevaron a los disturbios sociales de los últimos meses en Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Colombia, por mencionar sólo algunos de los casos más notables.
Sin embargo, los militares en gran medida han restaurado su posición en la sociedad precisamente porque se mantuvieron al margen de la política y asumieron estos roles no tradicionales—y los desempeñaron para la satisfacción de la población en general. Debido a que las instituciones civiles no podían (o no querían) hacer frente a varios problemas sociales, económicos y de seguridad, a menudo recurrieron a los militares como la única institución capaz de proporcionar soluciones a corto plazo. Ya sea que se trate de la recolección de basura o de la seguridad en las prisiones en Uruguay; de las funciones de aplicación de la ley en América Central, México y Brasil; de la supervisión de proyectos de infraestructura en Perú; de los programas de acción cívica en América Central; o de la respuesta a los desastres naturales, los ejércitos latinoamericanos han asumido una mayor responsabilidad, ayudando a las autoridades civiles a sobrellevar las crisis en el corto plazo.
Hay dos tipos de relaciones cívico-militares que han incorporado en distintos grados a las fuerzas armadas en la política y la gobernabilidad. El primero es el modelo revolucionario, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde las fuerzas armadas están plenamente involucradas en la mayoría de los aspectos de la gobernanza y la economía. Son el baluarte de los regímenes; la institución más confiable y capaz, comprometida con la supervivencia de los gobiernos revolucionarios. Como resultado, las fuerzas armadas están encargadas de gestionar sectores estratégicos de la economía, de liderar ministerios del gobierno, e incluso de servir como gobernadores provinciales, como en el caso de Venezuela. Tanto si se trata de ideología o de cooptación/corrupción, es muy poco probable que estos militares se separen de sus roles actuales.
La otra forma más reciente y sutil de participación militar en la política es la variante consultiva, en la que, como en Guatemala y Brasil, altos oficiales militares retirados muy influyentes desempeñan un papel fundamental asesorando al presidente y a otros líderes políticos civiles, así como ocupando altos cargos en los ministerios gubernamentales, incluso como ministros. En Guatemala, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) fundó el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que se convirtió en la bandera del Presidente Jimmy Morales. Durante su gobierno los miembros de AVEMILGUA no solo asesoraron, sino que ejercieron una enorme influencia sobre el presidente políticamente neófito. El recientemente instaurado gobierno del Presidente Alejandro Giammattei sigue un modelo consultivo similar, pero es menos probable que los oficiales militares retirados ejerzan una influencia directa sobre un presidente más experimentado.
En resumen, en los últimos años se ha desarrollado una correlación inversa entre la capacidad y la legitimidad de las instituciones democráticas para satisfacer las expectativas sociopolíticas de la sociedad y el uso de las fuerzas armadas para servir como una solución provisional de apoyo para las instituciones civiles ineficaces. Esto no significa que el militarismo regrese a América Latina, por ahora. No obstante, si la gobernanza democrática y los líderes civiles elegidos democráticamente siguen sin satisfacer las expectativas de sus ciudadanos, podría dejar la puerta abierta para que los líderes militares lleven a sus instituciones al poder durante largos períodos. De hecho, según la encuesta 2018/19 realizada por el Barómetro de las Américas, el apoyo público promedio a los golpes militares en América Latina se sitúa en torno al 39% si se trata de una respuesta a la alta criminalidad y al 37% si se trata de una respuesta a la alta corrupción. Es evidente que los militares prefieren permanecer al margen, pero tampoco son ciegos a la opinión pública.
Así que las verdaderas preguntas son: ¿Pueden los líderes civiles electos recuperar la confianza de sus públicos y cumplir con las promesas de gobernabilidad democrática? ¿Pueden los militares escapar de las presiones de tomar el poder durante períodos de pronunciada inestabilidad política? Eso creemos, pero el tiempo lo dirá.
—
Mora es director del Kimberly Green Center y profesor en Florida International University. Fonseca es director del Instituto Gordon para Políticas Públicas y profesor adjunto de política y relaciones internacionales en FIU.