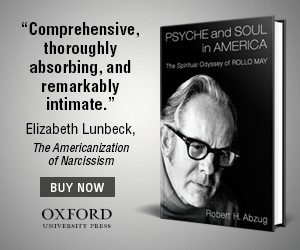Con Rodolfo Enrique Fogwill (1941-2010) se va uno de los grandes escritores malditos latinoamericanos. Sus relatos (pienso en “Muchacha Punk”, “Help a él” o “La larga risa de todos estos años”) fascinan por su intensidad, su inquietante lucidez, su extraña textura poética, cualidades capaces de sumir al lector en una especie de trance. Pero en Fogwill la obra es tan importante como el personaje. Irónico e irreverente hasta el final, se hizo famoso por sus cáusticos comentarios sobre sus contemporáneos—su rivalidad con Ricardo Piglia fue legendaria—y por sus opiniones políticamente incorrectas, que lo llevaron a pelearse con las madres de la Plaza de Mayo y a cuestionar la existencia de los campos de concentración nazis. Le gustaba salir en las fotos con cara de alucinado: los cabellos en todas direcciones, los ojos desorbitados, la lengua afuera y, en ocasiones, hasta desnudo. Fue conocido como un lector inagotable que siempre estuvo tomándole el pulso a las nuevas generaciones. Su generosidad con los jóvenes era extraordinaria: leía con atención los manuscritos de los escritores noveles y se encargaba de encontrarles editoriales que los publicaran.
Lo conocí el 5 de agosto en Montevideo, en un evento literario organizado por la revista Eñe. Esa noche, durante la cena, destrozó a la mayoría de los escritores argentinos contemporáneos consagrados; en sus ataques no sólo se metía con la obra, sino también con la persona: acusaba a muchos de haberse corrompido por el mercado. En cambio, habló con entusiasmo de aquellos escritores con un perfil más alternativo, o quizás menos mediático: Diego Meret, Fabián Casas, Pablo Ramos, Carlos Busqued, Alejandro Rubio. También recordó las campañas de publicidad que hizo para varias marcas de cerveza en Bolivia (antes de darse a conocer como escritor fue un publicista de prestigio) y elogió el poemario Muerte por el tacto, de Jaime Saenz, a quien consideraba un poeta de primera línea. Pese al frío polar de esa noche, no le importó salir del restaurante para encender un cigarrillo en la calle; más tarde regresó para utilizar su inhalador. Cuando le pregunté si tenía asma, contestó con una sonrisa traviesa: “No, es enfisema pulmonar”. Creí que estaba siendo irónico…
La noche siguiente fui a su conferencia, la más esperada del encuentro. Allí despotricó contra los españoles—los llamó analfabetos—y contra casi todos los escritores vivos. Por momentos se mostró como el gran orador que era: desbordante de humor y de anécdotas, capaz de improvisar sobre cualquier tema, brillante a ratos. Pero también resultaba evidente que divagaba, que no terminaba de hilar los argumentos. Perdido en su discurso, cantó, recitó y desafió a los oyentes a que hablaran, a que hicieran preguntas, pero el correcto público uruguayo no quiso participar del juego.
Un amigo de Fogwill comentó que nadie sospechaba lo agotado y enfermo que estaba detrás de esa apariencia de vitalidad y beligerancia. Había algo triste en la escena del escritor anciano tratando infructuosamente de provocar al público con sus excentricidades. Sin embargo, después de la conferencia coqueteó sin pudor con las chicas que se quedaron para conversar con él y bromeó con los chicos que se acercaron a entregarle sus libros. Pensé que era admirable llegar a su edad con esa energía, manteniendo una conexión tan cercana con los jóvenes, y entonces se me cruzó por la cabeza que habría Fogwill para rato. No sabía que acababa de escuchar su última conferencia.