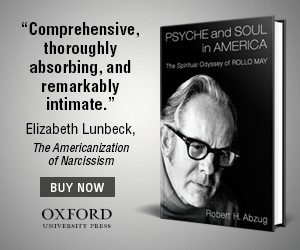Que ayer, este lunes, se vivió en Colombia un episodio que parte en dos la historia del conflicto en el país, es una verdad de a puño. Regresaron a la libertad los últimos militares y policías que las FARC tenían en su poder, 10 uniformados que por casi 14 años vivieron en la selva, mientras sus hijos, padres, o familiares morían de pena moral o de enfermedades agravadas por la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. Mientras el país pasaba por tres mandatarios diferentes—un período de Andrés Pastrana, dos períodos de Álvaro Uribe y casi medio de Juan Manuel Santos, quienes a su modo querían ponerle fin al secuestro—mientras el mundo daba saltos tecnológicos agigantados al punto de que hoy cubrimos esas liberaciones con un iPad o un teléfono inteligente.
La espera de las 10 familias de los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y de los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero, Wilson Rojas Medina, y Carlos José Duarte, terminó. Vidas que se habían congelado en el esfuerzo por las liberaciones, o que se habían subido en la montaña rusa de las esperanzas, tuvieron un final feliz ayer, el lunes 2 de abril: el mismo día en se conmemoraban 30 años del desembarco argentino en Las Malvinas.
Colombia celebra la noticia. Las FARC cumplen por fin su palabra después de haber hecho este anuncio desde noviembre. El gobierno califica el gesto de la guerrilla, como “un paso en la dirección correcta pero insuficiente,” y Piedad Córdoba asegura que el trabajo de colombianos y colombianas por la paz cerró un ciclo en lo referente a la mediación en las liberaciones, y abrió otro en lo que para ella serán sus siguientes misiones: buscar a los desaparecidos y concretar las visitas a las cárceles para ver las condiciones de los guerrilleros presos.
Por primera vez, pese a que hemos asistido a una veintena de liberaciones mediáticas, los ex-rehenes no hablaron con la prensa. Sus familiares los aguardaron expectantes y bulliciosos en un hotel en Villavicencio, la ciudad al sur de Bogotá que ha sido escenario de otras liberaciones y que en este caso, fue testigo del epílogo del secuestro político por parte de las FARC. Ya en el avión rumbo a Bogotá, dos familiares por liberado los acompañaron hasta los cuarteles del ejército y la policía donde se espera que reciban atención médica y psicológica.
Mucha gente espera que ellos tengan mucho de ambas pues en el fondo nadie dimensiona cuánto sufre una víctima en cautiverio y las secuelas emocionales de volver a la cotidianidad, cuando hasta dormir en una cama resulta extraño y comer otra cosa que no sea arroz o lenteja, enferma el estómago. Cuando después de casi tres lustros de no tener contacto más que con sus carceleros, o con la voz de sus familiares a través del dulce susurro de los programas radiales para los secuestrados, centenas de periodistas luchan por sacarles una palabra que les haga el titular del día siguiente. Por primera vez los liberados no se dedicaron a dar declaraciones inmediatas aunque no es extraño que al cabo de unas horas aparezcan en “exclusiva” contando su testimonio sobre años de dolor.
Con estas liberaciones las FARC se quedan sin el grupo de los que por mucho tiempo llamaron “canjeables,” secuestrados con valor político que fueron carta de negociación por años hasta que se logró el rescate de Íngrid Betancourt y los tres estadounidenses, quienes en una odiosa escala jerárquica, eran los rehenes más importantes para el gobierno y la comunidad internacional. Con “los canjeables,” las FARC pretendían lograr que guerrilleros presos en las cárceles del país también volvieran a la “libertad,” a veces entendida como sus propias filas, otras como un tercer país, en el marco de un fallido intercambio humanitario. Algunos de esos rehenes políticos, que llegaron a ser 500 a comienzos de los años 90, y de los cuales 27 murieron en cautiverio, pueden hoy contar la historia de la libertad.
Pero las FARC se quedan con un incierto número de civiles secuestrados sobre quienes han pedido rescate económico torturando a las familias con incesantes pagos al cabo de los cuales, con suerte, les entregan los restos. ONGs como País Libre dicen que son 405, mientras la Fundación Nueva Esperanza habla de 725 secuestrados por razones económicas. Fondelibertad, que es del gobierno, dice que son 38. Las FARC desmienten a todos. No se sabe cuántos son, ni cuántos están vivos. Sí se sabe que Colombia, que ha hecho apoteósicas marchas para decir “no más” al secuestro, casi siempre se olvida de ellos. O del drama de los desaparecidos, o de los plagiados por paramilitares, o de los falsos positivos. Es una sociedad selectiva a la que le duelen ciertas víctimas y tiene una poderosa capacidad para invisibilizar a otras.
No obstante el histórico hecho representa, para analistas como el ex-presidente Ernesto Samper y el académico Teófilo Medina, el momento de la paz. Superado el escollo del secuestro, que fue por años una demanda del gobierno, están dadas las condiciones para que se discutan puntos a negociar con la guerrilla sin necesidad de entrar en escenarios de conversaciones que incluyan despejes que minaron la confianza de las partes y a los que el país no respaldaría. Humanizar el conflicto—es decir hacer menos dolorosa la guerra—es decir disminuir el número de víctimas civiles, es decir respetar el mentado Derecho Internacional Humanitario, son demandas urgentes. El congreso discute un “marco legal para la paz,” que piensa en las guerrillas como actores de interlocución, un hecho positivo cuando en el inmediato pasado se les vio simplemente como grupos terroristas mientras se legislaba para otros grupos, que permisivamente hoy hacen parte de un proceso que tiene poco de verdad y poco de reparación: el de Justicia y Paz donde los grandes jefes paramilitares vociferan atrocidades, pero ni devuelven tierras ni señalan a los verdaderos culpables que están en esa casta política que los creó y financió.
Ambas partes, gobierno y guerrilla, han aceitado su capacidad militar en las últimas semanas, dejando consigo una estela importante de muertos en ambos bandos, colombianos en su mayoría jóvenes y pobres que le ponen el pecho a la guerra pocas veces por convicción. Hechos que demuestran que el conflicto sigue vivo aunque se desplace a las fronteras donde no queremos voltear a mirar, donde el problema le toca, otra vez, a un grupo de colombianos pobres, sin nombre y apellido. Hechos que demuestran que aunque por más de ocho años nos hayan hecho creer que la serpiente causante de todos los males colombianos llamada FARC, estaba a punto de morir, cierto es que es una guerrilla que se recicla, que reaparece, que se rearma y sabe dar golpes militares que se convierten en golpes de opinión a los que el ejército, también con una supuesta moral baja, responde con inteligencia ofensiva y con fiereza, como un felino que no se quiere dejar morder por la serpiente. Como testigo implacable de esta guerra entre colombianos,
pobres, con nombre y apellido solo cuando son víctimas letales, está la opinión pública, que también asiste entusiasta a las liberaciones, y con ellas se conmueve, se indigna, llora y exige.
Guerra mediática, política, estratégica, militar. Guerra al fin y al cabo, que cierra hoy un capítulo doloroso para miles de familias. Que sea el primero de muchos que conduzcan al fin de la guerra. No sea que salgan más serpientes y el felino no pueda atacarlas.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y editor de Semana.com. Su cuenta de Twitter es @JennyManriqueC.