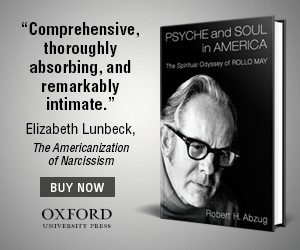Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre transparencia y las elecciones de 2018. | Read in English
La corrupción es México es sistémica no sólo porque está presente en todas partes sino porque es consustancial a la forma de operar del entramado institucional público y privado. Es, por decirlo de alguna manera, un modo de vida: permea casi la totalidad del cuerpo político y, también, el social.
Cuando la corrupción es sistémica -en la política, en los negocios y en la vida cotidiana del ciudadano- la conducta predominante es, por interés o por necesidad, “pagar” para recibir un bien o servicio al que tendríamos derecho o “pagar” por un privilegio al que no tendríamos derecho. Actuar de otra manera te coloca en una situación de desventaja. Denunciar y tener la expectativa de justicia no es opción cuando de antemano se sabe que los delitos de corrupción alcanzan un nivel de impunidad del 98 por ciento.
Cuando este tipo de conductas se generalizan, el mercado y la política se distorsionan: desde la competencia hasta los precios; desde la recaudación de impuestos hasta la cantidad y calidad de los servicios públicos, desde las elecciones hasta el desempeño de los representantes, desde la confianza en las instituciones hasta el aprecio por el régimen democrático, desde la seguridad hasta la justicia, desde los medios hasta la cultura.
Es difícil cuantificar con alguna precisión cuánto cuesta la corrupción a los mexicanos. Los cálculos sobre el costo económico de la corrupción van desde el 2 hasta el 10 por ciento del PIB, algo así como desde 414 mil millones de pesos hasta 2 billones de pesos si tomamos el año 2016. Este costo resulta de agregar, entre otros, los impuestos que dejan de recaudarse, los empleos formales que dejan de generarse, la comercialización de los productos de contrabando que desplazan a los que se fabrican y venden legalmente, los sobreprecios de la obra pública y las compras gubernamentales o la inversión que no llega al país.
Pero, por importantes que sean estas cifras, lo fundamental es lo que la corrupción y la impunidad le hacen a la competencia, a la competitividad, a la inversión, a los precios y a la desigualdad. La corrupción impide la libre competencia porque no permite que las empresas concurran al mercado en igualdad de circunstancias. Esto ocurre cuando de manera sistemática se deja fuera de la competencia a empresas que podrían proveer un bien con la misma calidad y a menor precio, cuando el marco jurídico no otorga certeza a la propiedad y a las transacciones, cuando la apertura de un negocio requiere de un “pago extraoficial” o cuando la propiedad intelectual no está garantizada.
La corrupción también distorsiona la política: desde el acceso al poder hasta el ejercicio del mismo. No hay competencia electoral que no esté viciada de inicio en relación al origen y al monto de los recursos utilizados en las campañas. En México, que tiene uno de los sistemas de financiamiento público a los partidos y candidatos más generoso, se calcula que por cada peso legal que entra a los procesos electorales existen entre 6 y 10 pesos “por debajo de la mesa”. La ley se viola para llegar al cargo de elección popular.
La ley se vuelve a violar una vez que se llega al puesto por los compromisos adquiridos en campaña. Con la cantidad de dinero ilegal que entra a las campañas, los funcionarios electos y sus equipos asumen el cargo de representación con deudas muy pesadas. Estas deudas acaban pagándolas los ciudadanos.
Pero también las paga el sistema: el régimen democrático, las instituciones políticas y las autoridades. En México, tanto el aprecio por la democracia, como por las instituciones políticas y las autoridades que están a cargo de ellas han sufrido un deterioro nunca antes visto. Según Latinobarómetro, la satisfacción y el a la democracia han caído de manera vertiginosa. Si en 2006 el 41 por ciento de los mexicanos estaban satisfechos con la democracia, para 2017 sólo el 18% reportaba algún tipo de satisfacción. En el caso del apoyo, el descenso para el mismo periodo fue de 54 a 38 por ciento. Estas cifras están muy por debajo del promedio de América Latina que en 2017 alcanzaban niveles de 30 y 53 por ciento respectivamente.
La corrupción parece inevitable en el contexto en el que vivimos, pero no lo es. No es que nuestros valores sean muy distintos a los de otros pueblos es que los incentivos para crear redes de corrupción e incurrir en actos ilegales están muy bien establecidos.
Por ello se requiere una política de Estado para el combate a la corrupción. Una política que además de ser transexenal, nacional y trans-sectorial tiene que ser integral. Debe abordar la prevención, la detección, la denuncia, la investigación, el castigo y la reparación del daño. Cada uno de los eslabones de esta cadena tiene fallas estructurales muy severas. Son tantos sus componentes que enderezarlos requiere un mapa de riesgos que nos permita priorizar las medidas a tomar para comenzar a combatir la corrupción y la impunidad.
Un mapa de riesgos permitiría identificar las lagunas y excepciones en las leyes que abren las puertas a la corrupción, los puntos de mayor riesgo presupuestal, los espacios más proclives a comprometer los objetivos de las instituciones y programas y aquellas áreas en las que con mayor facilidad se puede sustituir el interés público por el beneficio personal.
Lo natural sería iniciar por el principio, es decir, por la prevención, pero curiosamente es necesario comenzar por el final, esto es, por el sistema de justicia. Es innegable que uno de los grandes incentivos para la corrupción es la certeza casi absoluta de que la justicia no te alcanzará salvo en casos muy excepcionales. Por ello, la reforma más importante es la de la procuración e impartición de justicia. No en la norma, sino en los hechos.
Esto no quiere decir que el primer eslabón, el de la prevención, sea irrelevante o que la detección y la cultura de la denuncia deban obviarse. Prevenir requiere cerrar el mayor número posible de ventanas de oportunidad para la comisión de delitos de corrupción. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y discrecionalidad, simplificarlos y sujetarlos al uso de tecnologías y procesos de digitalización. Lo que hace la tecnología es, entre otras cosas, eliminar la posibilidad de extorsión o de entrega de privilegios por parte de los funcionarios.
Hoy, los temas de la corrupción y la impunidad están en la agenda pública, son el segundo problema más importante en la percepción de los ciudadanos (después de la violencia) y serán uno de los principales ejes de las elecciones generales de 2018. Sin ninguna duda ha habido avances en el marco normativo y algunas instituciones como el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia o la Comisión Federal de Competencia se han fortalecido y dado pasos para cerrar algunas ventanas de la corrupción. Sin embargo, falta un gran trecho por avanzar para abatir los índices de corrupción tal y como lo muestra el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional: entre 2004 y 2016, México ha perdido 59 lugares y marca una calificación de tan sólo 30 puntos.