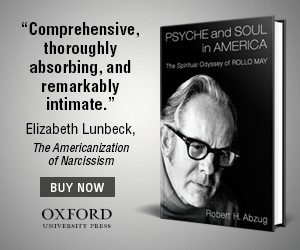El control de la función pública es una tarea molesta, pero necesaria en toda democracia. Muchos gobiernos que han discrepado de las decisiones de órganos de control han encontrado dos maneras para eliminar dicho control. Una de ellas es oponerse públicamente a las decisiones o incluso alterar las competencias del órgano que las emite. La otra es tomarse el órgano, garantizando que quienes lo integren decidan en favor a sus intereses, o que sean tan incompetentes que el órgano o tribunal pierda cualquier relevancia.
Varios gobiernos de la región usan actualmente ambas vías para limitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Llevan más de dos años en un proceso para reformar sus competencias en donde no han alcanzado todo lo que se han propuesto, pero en donde no desfallecen.
Ahora, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebra esta semana en Antigua, Guatemala, se puso en marcha el plan B: la cooptación de la CIDH a partir de incluir figuras que garanticen que las decisiones estén en la línea de lo que esperan estos gobiernos.
La oportunidad está más que dada. De siete miembros que componen este órgano, tres serán elegidos en Guatemala. La punta de lanza de los países del grupo ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) es el abogado Erick Roberts Garcés, candidato de Ecuador, que ya ha recibido el apoyo público de Uruguay, y en privado se rumora el inminente apoyo de otro número de estados. Pese a ser postulados y elegidos por los Estados, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que quienes integran la CIDH deberán actuar no como emisarios de los Estados que los eligen sino como expertos independientes. Es decir, los comisionados deben tener, en palabras del juez constitucional francés Robert Badinter, un “deber de ingratitud” frente a los Estados que los postularon y eligieron.
Pero existen serias dudas de que ese deber sería cumplido por Roberts Garcés de resultar elegido. Hasta hace muy poco era un alto funcionario de la Procuraduría General del Estado de Ecuador, desde donde defendía ante la CIDH y la Corte Interamericana la posición oficial del gobierno de Rafael Correa. Y aun saliendo de este cargo lo sigue haciendo, como lo dejan ver sus declaraciones sobre lo que considera que debe ser el rol de este organismo.
Todo parece indicar que Roberts no cambiaría de función, sino de escenario. Una tribuna desde donde podría no solo incidir de manera directa para avanzar la agenda del gobierno de Correa, sino además, extenderla a la de sus aliados.
Según los estatutos de la CIDH, ningún comisionado puede intervenir directamente en las discusiones ni en la votación de asuntos relativos al país del que es nacional. Citando esta regla se pretende restarle importancia al asunto. Pero la realidad es distinta, porque Roberts Garcés no solamente podrá incidir en los asuntos generales del trabajo de la CIDH, sino además intervendrá en todos los asuntos relacionados con los aliados políticos del gobierno de Ecuador y, obviamente, en los de aquellos que no simpatizan con sus políticas.
A esta amenaza a la independencia de la CIDH hay que sumar además otros temas que hacen cuestionable la candidatura de Roberts Garcés, como emisario de Ecuador, a una silla en la CIDH. No debe olvidarse que lo propone y apoya un gobierno con un récord bastante preocupante en el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho.
Nada menos que el país que votó en contra de una sanción a Siria, cuyo presidente se opone a la garantía de los derechos de las parejas del mismo sexo con el argumento de que “la naturaleza no puede estar tan equivocada”, y que le apuesta firmemente a la política de extracción de recursos naturales, incluso por encima de los derechos de los pueblos originarios. En este último punto puede preverse que el candidato ecuatoriano y el brasilero, Paulo Vanucchi, compartirían un interés común.
Esta elección no le sirve a la CIDH, no le sirve a la protección de los derechos humanos, y tampoco sirve a los propios gobiernos de la región. Una figura política ejerciendo un rol de protección de un gobierno en un contexto regional polarizado como el actual obrará en contra del interés de los Estados. En lugar de protección de derechos humanos la discusión corre el riesgo de convertirse en un asunto de izquierdas contra derechas, de norte contra sur y de imperialistas contra progresistas. Una confrontación política tanto interminable como innecesaria para la CIDH. Al final de la semana sabremos qué tan cerca están los Estados de la región de evitar que esto suceda.